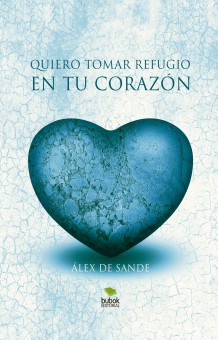Al girar la cabeza pudo contemplar el fascinante paisaje que vio por televisión, en cuyo reportaje explicaron las características del lugar. Divisó un bosque de coníferas mixtas en el que destacaba la tonalidad del pino silvestre, hasta dar el relevo al territorio de las hayas que ascendían hasta las cotas donde gobernaba el pino negro.
A lo lejos avistó el legendario monte Turbón, sobre el que se habían escrito multitud de leyendas y cuya energía positiva cubría todo el valle de La Fueva y sus alrededores. Volvió al asfalto y puso la primera para subir lo que auguraba ser una continua y serpenteante carretera pirenaica. Un indicador marcaba que a medio cen tenar de kilómetros estaba el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido. «¡Qué sugerente…!», susurró. Quizás fuese el lugar donde tenía que ir para perder su pasado y encontrar un nuevo presente y futuro. A medida que se acercaba a Panillo, el paisaje le era más familiar. Al llegar a la entrada de la aldea estuvo a punto de detenerse, pero como sabía que faltaba poco para llegar, no quiso demorarse. Continuó hasta que se pegó un enorme susto al cruzársele un jabalí y tener que dar un volantazo para esquivarlo. Cuando quiso darse cuenta estaba ante un cerro coronado por un solo árbol, que ejercía sobre ella una extraña atracción. Dejó el coche en la cuneta y subió por los estrechos senderos que bordeaban la ladera. El último tramo era más empinado y tuvo que agarrarse a los matorrales para no caerse, quedándole las manos impregnadas de fragancia a tomillo.
tenar de kilómetros estaba el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido. «¡Qué sugerente…!», susurró. Quizás fuese el lugar donde tenía que ir para perder su pasado y encontrar un nuevo presente y futuro. A medida que se acercaba a Panillo, el paisaje le era más familiar. Al llegar a la entrada de la aldea estuvo a punto de detenerse, pero como sabía que faltaba poco para llegar, no quiso demorarse. Continuó hasta que se pegó un enorme susto al cruzársele un jabalí y tener que dar un volantazo para esquivarlo. Cuando quiso darse cuenta estaba ante un cerro coronado por un solo árbol, que ejercía sobre ella una extraña atracción. Dejó el coche en la cuneta y subió por los estrechos senderos que bordeaban la ladera. El último tramo era más empinado y tuvo que agarrarse a los matorrales para no caerse, quedándole las manos impregnadas de fragancia a tomillo.
A medida que se acercaba a la cima, se topó con montículos de piedras en ofrenda, la mayoría de los cuales parecían monjes centinelas que se hubiesen quedado petrificados tras décadas de vigilancia. Incluso alguno llevaba alrededor del cuello un pañuelo blanco deslucido por el tiempo y la lluvia. Al llegar arriba, vio una carrasca frondosa de corteza arrugada y de hojas verdes que el sol iba dorando. Se acercó a una terraza de arena y desde allí contempló el valle. De repente, como si tuviese una revelación, exclamó exaltada: «¡Es el mismo paisaje del cuadro de mi habitación…! ¡El que me regaló el pintor ciego…!». Y sintió cómo una inquietud la embargaba el ánima al presentir que no era ella, sino el destino quien guiaba sus pasos. Con cuidado, se acercó al borde. Al asomarse tuvo cierta atracción al abismo, y se balanceó a punto de perder el equilibrio y caer. En ese instante, alguien la cogió por la cintura con fuerza y enfadado la inquirió:
—¿Está loca…? ¿Quiere suicidarse…?
Un hombre vestido con ropa deportiva, que seguramente había subido corriendo para ponerse en forma y no para salvar vidas, se quedó esperando a que recapacitara.
Lucía, con la voz empañada, le confesó:
—¡No…! ¡Quería sentir el vértigo…! ¿Sería tan amable de continuar sujetándome?
—¡Claro… lo hago cada mañana! Pero si me da una rampa o suena mi teléfono móvil, la dejaré caer sin contemplaciones ni remordimientos —aseguró él, todavía indignado y perplejo por su
actitud. Ella levantó la cara, abrió los ojos y desplegó su mirada hasta vislumbrar la inmensidad de aquel cielo tan diáfano. Extendió los brazos y simuló lanzarse a volar sobre su deslumbrante y mítico valle de los sueños. Pensó que en la vida se acumulan recuerdos y experiencias inconexas, y en un determinado momento, todas empiezan a encajar como en un puzle en el que parecen estar coloreados con los pinceles del pasado los paisajes del futuro. El aspirante a atleta pensó que debía distraer la mente de aquella mujer insensata, desconcertante y tendente al riesgo. Con intención de que se girase y no sintiese la atracción gravitatoria hacia el precipicio, le explicó lo siguiente:
—El árbol que tenemos detrás se le considera sagrado por ser el único que ha sobrevivido, durante varios siglos, de un extenso bosque que pobló este lugar; ahora cubierto de matorrales diversos
como el boj, el guillomo, el enebro y los serbales. Algunos sostienen que el quejigo de Troncedo es el único centenario de la zona, pero le puedo asegurar que este lo supera.
Lucía se giró para contemplar a aquel superviviente del tiempo. Con laxitud se aproximó con curiosidad hasta cobijarse bajo su sombra. Apoyó su mano en una de sus ramas como si fuera el hombro de un amigo. A continuación, él le dijo que si colocaba un objeto personal en un hueco del tronco y pedía un deseo desde el corazón, este se cumpliría. Sin pensarlo, se quitó sus pendientes de azurita y los introdujo en un pequeño orificio bastante escondido y disimulado por unos hierbajos. Él, al reparar en su acción, tan espontánea como inconsciente, se quedó atónito, y le reveló:
—Acaba de elegir el mismo recóndito agujerito donde yo hace tiempo metí mi pequeña ofrenda. ¡Uf, vaya casualidad…! —exclamó no demasiado contento con su inspirada elección, y adujo—:
Fíjese en su corteza agrietada, áspera, recia, de color grisáceo, como la gruesa y vieja piel de un paquidermo. Ahora repare en esa otra cavidad en la que se ve dentro una gema verde de jade. Dicen que surgió del interior del tronco y es el ojo de la encina, que nos observa tan profundamente que llega a ver el alma de quien la mira con veneración.


Un escalofrío recorrió el cuerpo de Lucía ante aquella mirada viva y penetrante. Dispuesto a rematar sus explicaciones adornadas con una desbordante imaginación, él le comentó que, de forma discreta, muchos familiares de budistas llevaban las cenizas de sus difuntos allí para esparcirlas alrededor de aquel estoico y eterno árbol, de manera que con la lluvia calase en la tierra hasta llegar a las raíces, nutriéndose estas de la esencia de los restos mortales de muchas vidas impregnadas de espiritualidad y de luz.
Pensativa se quedó ante aquellas fascinantes explicaciones. Envuelta en el encanto del lugar se acercó de nuevo al enorme balcón natural que se asomaba al mágico valle para captar la belleza del paisaje y así guardar aquel momento en el almacén de la memoria, preservándolo del ataque voraz del olvido.
El hombre se puso nervioso al verla avanzar con caminar ingrávido hacia el precipicio, y murmuró para sí mismo: «¿A qué al final se tira…? ¡Esta es capaz de amargarme la mañana…! Ya sabía yo que
hoy me había levantado con mal pie. ¡Tengo que volver a desviar su atención!», y comentó:
—¡Escuche… escuche…! Hace más de veinticinco años, el venerable lama Kyabje Kalu Rinpoché, acompañado por una comitiva de discípulos del monasterio de Sonada, de la India, vinieron a buscar
un lugar que fuera aislado y místico con la intención de crear un centro de culto budista, y que a la vez fuese un refugio donde albergar al que, sintiéndose perdido, necesitara encontrarse. —Prosiguió tras una pausa—: Debía ser un lugar en el que se pudieran impartir las enseñanzas del Dharma, iniciarse en la meditación y realizar retiros espirituales en beneficio de todos los seres. Esa fue la razón por la
que se construyó precisamente ahí abajo Dag Shang Kagyü, conocido por el acrónimo DSK. Corre la leyenda de que antes de aquello, el lama tuvo un sueño lúcido en el que vio a un monje bastante grande
sentado encima de una colina ante un hermoso valle. Cuando hace varias décadas llegó aquí en primavera, observó las verdes hojas de este árbol con una tonalidad anaranjada que iba disminuyendo desde la copa hasta la parte inferior. Le pareció contemplar la forma del santo tibetano Milarepa, cuyo cuerpo tenía una tonalidad verdosa por haberse alimentado durante años solo de ortigas, envuelto en su túnica de color azafrán. Daba la sensación de que estaba meditando ante la inmensidad de un paisaje surgido de otro mundo.
Continuó el hombre al verla a ella abstraída en su relato:
—El venerable Kalu Rinpoché subió con dificultad hasta aquí y descubrió que el supuesto monje se había convertido en un humilde y frondoso árbol, bajo el cual se cobijó durante varios días en profundo retiro. Tras captar la energía del entorno señaló el sitio donde tenía que levantarse el templo y la estupa. Después se reconstruyó el albergue. Luego se erigió la shedra, que es la universidad budista que hay en medio del bosque. Y, más tarde, se edificó una serie de casitas para realizar meditaciones individuales por períodos cortos de tiempo, y otras, más alejadas, que sirviesen de morada a los que estuviesen más tiempo. Y como esto no para, tienen previsto crear un gran molino de oraciones, esculpir varias estatuas y un sinfín de proyectos más.
—¡Increíble…! —exclamó ella fascinada.
—¡Vaya…! ¡El reloj se me ha parado…! Se habrá agotado la pila. ¡Qué rabia me da…! —adujo él con enfado ante tal contrariedad—: ¡Toc, toc, toc…! —el hombre empezó a darle golpecitos sobre la esfera y sentenció: —¡No hay manera! Las agujas se han quedado clavadas y sonrientes un poco más de las diez de la mañana.
Él la acompañó en el descenso, mientras ella no paraba de hacerle preguntas sobre la historia que le había explicado. Era evidente que al final consiguió su propósito: distraerla de sus locos pensamientos. La acompañó hasta la puerta del coche y le indicó que retrocediese hasta encontrar un cartel a mano izquierda con una flecha que marcaba la dirección del centro budista. Se fue y en cinco minutos llegó al desvío, adentrándose por una larga pendiente arbolada. 
Al final, una bifurcación le hizo aminorar la marcha. Su mirada se quedó petrificada al ver a mano derecha una enorme efigie azulada de una deidad con cara de pocos amigos: se trataba de la divinidad protectora Mahakala. Se tranquilizó al descubrir al otro lado, una enorme estatua tumbada de Buda con la mirada compasiva y serena. La escultura estaba en un lateral de la carretera, pero metida en el bosque. Dispuesta a no perderse nada, aparcó en la cuneta y bajó a verla con curiosidad. Un hombre vestido con ropa deportiva de licra negra y con zapatillas blancas hacía una ofrenda. Había encendido una vela y unas barritas de incienso de sándalo. Las últimas palabras que escuchó de sus labios fueron: «Gran Buda, espíritu elevado y puro, ayúdame en tu infinita bondad y misericordia. Alúmbrame el camino e impide que no me encuentre nunca más a una chalada que quiera suicidarse».
Él se percató de que había alguien a su espalda. Se giró y sus miradas se encontraron. Ambos se quedaron turbados al reconocerse.
—¿Otra vez usted aquí? —dijo él.
—Sí pero, ¿cómo ha hecho para llegar antes que yo?
—¡Tengo el poder de la ubicuidad! Igual que los espíritus.
—Eso no se lo cree nadie.
—¡Mujer de poca fe…! Pregunte a los de la física cuántica por el principio de incertidumbre y la existencia de los universos paralelos.
La ciencia y la religión cada vez están más cerca, y algún día se encontrarán para desvelar los secretos del mundo.
—¡Me toma el pelo…! Se quiere quedar conmigo…
—No me desagradaría nada, porque usted está de muy buen ver.
—Déjese de cumplidos, que he oído lo que decía. ¿Piensa que quería tirarme?
—¡No, creo que quería saltar… pero sin paracaídas! —puntualizó él con sorna.
—Se equivoca, deseaba volar para sentirme libre del pasado y alcanzar un horizonte lleno de futuro.
Él, en tono más serio y trascendente, sentenció:
—Pues este es el lugar que buscaba. Está lleno de acantilados. Creo que hace tiempo que la esperan.
Aquellas palabras tan enigmáticas la dejaron perpleja. Tras recomponer el pensamiento y con intención de cambiar de tema, le preguntó desde su insipiencia:
—¿Qué representa esta escultura recostada?
—¿No lo sabe…? Al Buda yacente. También le denominan «reclinado » o «moribundo». Simboliza al maestro que tras llevar media vida predicando, extenuado, cayó enfermo y se recostó a morir.
Entonces, entró en el paranirvana, el nirvana supremo.
—¿Y qué significa…? ¿Qué llegó a una especie de cielo?
—No exactamente. En las religiones con Dios el absoluto está fuera; en las creencias no teístas orientales, el absoluto está dentro. En el budismo, al llegar al nirvana, hay quietud y paz, significa la liberación definitiva del sufrimiento terrenal y del final del ciclo de reencarnaciones.
—¿Y siempre se representa dorado?
El hombre suspiró al percatarse del gran desconocimiento de la joven y, con paciencia pedagógica, le comentó: —La palabra Buda proviene del sánscrito y significa «el Iluminado » o «el despierto». Por eso, se le suele representar cubierto con pan de oro, con luz, y sus sandalias suelen llevar incrustadas perlas que simbolizan buenos augurios. —Antes de despedirse, él se presentó—: Me llamo Max. —Mi nombre es Lucía.
—¡Es un nombre precioso! —exclamó él, y añadió—: Significa «Luz». Cuando era pequeño, mi madre clavó en la cabecera de mi cama una estampa de santa Lucía para que me protegiese y me iluminase el camino, pues la historia cuenta que un tirano gobernador de Siracusa ordenó arrancarle los ojos al no acceder a sus pretensiones, y aun así, ella recobró la vista.
—Conozco la historia, porque desde niña me la contaron un sinfín de veces. Encima, tengo unos tíos en Borja a los que íbamos a ver a menudo, y siempre nos llevaban a la iglesia de Santa María a visitar los retablos barrocos de Santa Lucía y de Santa Bárbara —respondió ella.
—Bueno… tengo que irme. Tanto gusto de haberla conocido. Quizá no volvamos a vernos. Aquí se imparten muchos talleres y seminarios, y si encima le gusta volar sin alas, hay riesgo que no acabe ningún curso.
—¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso…! Me he apuntado al de yoga como preparación al de introducción a la meditación budista.
—Entonces, seguro que nos veremos, si antes no se ha estrellado.
Al subir al coche, él le indicó hacia dónde tenía qué girar para ir a las oficinas de recepción, que acababan de abrir, porque ya eran las once. El vehículo se puso en marcha de manera parsimoniosa y cruzó una especie de arco de triunfo de bienvenida plagado de símbolos desconocidos. Ella tuvo la sensación de atravesar una puerta hacia una dimensión espiritual.
La larga avenida estaba custodiada por una hilera de pequeñas estupas. Aparcó en el descampado de gravilla frente al templo y se dirigió a la oficina que estaba al lado. Al franquear la puerta, se quedó estupefacta. —¿Usted otra vez?
—Le dije que tengo el poder de la omnipresencia. Igual que su ángel de la guarda, estoy aquí y en todas partes. No olvide que le he salvado la vida y me debe una.
Ambos se sonrieron, mientras él disimulaba el jadeo de la carrera que se había pegado por los atajos. Le hizo una gracia tremenda que se le fuera apareciendo continuamente. Max le presentó a la chica de recepción como la encantadora Julia, quien le explicó los detalles del centro, la matriculó y la acompañó en coche hasta el albergue, que estaba a un kilómetro. Cuando llegaron, él ya estaba allí. Ambas se pusieron a reír. ¡Era increíble su capacidad de bilocación!
—Te llamaremos el Mago, apareces y desapareces por encantamiento —propuso Julia.
Aquel inocente comentario que la muchacha hizo no pasó desapercibido para Lucía, que automáticamente le recordó cierta carta del tarot que una vez un vidente ciego le echó pronosticando
dicho encuentro. Y se quedó pensativa…
 Julia quiso acomodar a la recién llegada en la habitación de las chicas, pero como estaba llena y también la mixta, la acompañó a un edificio anexo donde quedaba una cama libre junto a dos muchachas que fueron antiguas residentes. Después, la guió por las diferentes estancias de la casona: en el comedor había tres espacios con mesas y bancos de madera, salvo una con sillas, reservada para los lamas y los invitados. En aquel salón podían almorzar casi un centenar de comensales. Arriba estaban las habitaciones con las literas y los baños.
Julia quiso acomodar a la recién llegada en la habitación de las chicas, pero como estaba llena y también la mixta, la acompañó a un edificio anexo donde quedaba una cama libre junto a dos muchachas que fueron antiguas residentes. Después, la guió por las diferentes estancias de la casona: en el comedor había tres espacios con mesas y bancos de madera, salvo una con sillas, reservada para los lamas y los invitados. En aquel salón podían almorzar casi un centenar de comensales. Arriba estaban las habitaciones con las literas y los baños.
La chica le explicó:
—Cuando empezaron a construir el centro budista en 1984, el albergue era un refugio abandonado, cuatro paredes en ruinas, sin tejado, sin agua y sin luz. Por la zona se la conocía como Casa Jabonero. Con mucha fe, trabajo y el sacrificio de bastantes soñadores, la mayoría creyentes, fuimos reconstruyéndola a la vez que erigíamos la gran estupa. Hasta hace cinco años, la gente se iluminaba con velas.
—¡Qué romántico…! ¡Pues me hubiese gustado conocerlo así…! —dijo Lucía.
—Tiene sus inconvenientes —puntualizó Julia—, ya que sin electricidad no podíamos tener neveras y los alimentos se nos descomponían enseguida. No funcionaban las cocinas, los hornos y tantos pequeños electrodomésticos que se utilizan aquí. Reconozco que al tener luz hemos ganado en bienestar y podemos acomodar a los visitantes en mejores condiciones. Por cierto, puedes apuntarte voluntariamente a la práctica del karma yoga, que es uno de los cuatro caminos a recorrer y a ejercitar. Es el yoga de las acciones desinteresadas, que no es más que colaborar en las tareas de la comunidad; unos ayudan a preparar el desayuno, otros hacen el almuerzo y la cena. Hay quien prefiere fregar los platos y cazuelas de la cocina. Pocos eligen barrer las habitaciones y los menos, limpiar los lavabos. Precisamente, las faenas más ingratas son las que mejor menguan el ego y más reconfortan el espíritu.
Lucía manifestó que prefería servir la comida. Le extrañó que si pagaban el curso encima les invitasen a hacer aquellas faenas domésticas. Julia insistió en que aquella práctica era la primera lección de humildad que debían asimilar, y con delicadeza le manifestó:
—Es aprender a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Es una manera de meditación dinámica, porque mientras estás absorta en las tareas asignadas, dejas de pensar en ti y te liberas de tu yo. Encima, según los budistas, se genera tan buen karma que al final de la vida te lleva a una mejor reencarnación, pues acorta el camino hacia el nirvana.