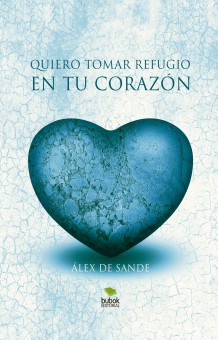La amante de las estrellas
Fragmento un poco largo, lleno de ironía y humor, de la novela romántica: QUIERO TOMAR REFUGIO EN TU CORAZÓN. (Álex de Sande) Para leer más o adquirir la obra: www.alexdesande.com
LA AMANTE DE LAS ESTRELLAS
En verano, Amanda, mi esposa, me invitó a inaugurar su chalé de la sierra. Me recogió en el aeropuerto en su flamante deportivo. Me llevó por una carretera que bordeaba un bosque a más de cincuenta kilómetros de Madrid, cerca del complejo espacial de comunicaciones vinculadas a la nasa en Robledo de Chavela. Antes de llegar a su casa, detuvo el coche en una revuelta y desde una loma me mostró el valle en que más de siete gigantescas antenas, de casi un centenar de metros, hacían el seguimiento de diferentes sondas espaciales. Ella, que parecía muy enteradilla, me indicó cuál era la que controlaba la sonda Cassini-Huygens en su misión a Saturno, la Mars Global Surveyor a Marte y la antigua Voyager que, tras casi cuarenta años de viaje espacial, había conseguido salir del sistema solar rumbo a otras galaxias. ¡Sus conocimientos y su extraño interés por la astronomía me dejaron gratamente impresionado! Cuando vi el edificio futurista que había diseñado, me sentí orgulloso de su creatividad. Pensé que eso justificaba muchas de sus ausencias, de sus cambios de planes a última hora, y me arrepentí de haber vuelto a desconfiar de ella en los últimos meses.
Max continuó abstraído en el relato.
—Al entrar en aquella estructura arquitectónica de ciencia ficción, la cogí en brazos para franquear el portal, como si fuese nuestra segunda luna de miel. La puerta se abrió automáticamente al pasar un lector biométrico de identificación por el iris de sus ojos. Las paredes eran de un material aislante e ignífugo, como de ladrillos de cuarzo, de un blanco traslúcido, y el techo era de cristal con forma de cúpula geodésica, estructura que siempre me ha fascinado. La distribución de los espacios me pareció imaginativa, ergonómica y práctica, por lo que comprendí que hubiese quedado varias veces finalista de premios internacionales y que hubiese colaborado con los equipos de arquitectura de Jean Nouvel, Frank Gehry, Peter Zumthor y Kazuyo Sejima, entre muchos otros.
Empezamos a preparar la cena. Amanda me auguró que podríamos disfrutar de una velada muy romántica al contemplar desde la cama una lluvia de estrellas fugaces, también conocidas como Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo. Dijo que las podríamos observar muy bien, pues el dormitorio estaba orientado hacia el nordeste y además la luna estaba en fase menguante, por lo que el espectáculo astronómico estaba asegurado. Me preguntó si sabía por qué se producía dicho fenómeno. Negué con la cabeza. Con elocuencia inusitada afirmó que cada año en esas fechas la Tierra atravesaba la larga cola del cometa Swift-Tuttle, cuyas partículas, tan pequeñas como granos de arena, cruzaban la atmósfera a gran velocidad y se ponían incandescentes por la fricción, provocando un destello que duraba apenas unos segundos. Recuerdo que le pregunté a qué se debía que las denominasen así. Me contestó que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tenía forma de remolino con cuatro enormes brazos y al girar respecto al centro se estiraban, y que fueron los astrónomos de la antigüedad quienes los habían bautizado, según las formas que les parecieron ver dibujadas, con los nombres de la constelación de Orión, Norma-Centauro, Sagitario y Perseo, siendo de esta última de dónde surgía el cometa que nos visitaba cada verano bañándonos con el polvo estelar de su cola. Ensimismado me encontraba con sus detalladas explicaciones, cuando de repente sonó su móvil. Con la excusa de que no tenía cobertura, salió afuera, al jardín. Ella sabía que eso me irritaba sobremanera, pues dicha costumbre me llenaba de dudas y de recelos. Regresó con cara de circunstancia y me dijo que una amiga suya se había intentado suicidar, porque su marido se había ido con la canguro. Pensé si ambos se marcharon dando saltitos o él escondido en la bolsa de ella. Lo cierto es que me dijo que tenía que ir urgentemente a verla. Me ofrecí a acompañarla al hospital, pero rechazó mi propuesta, pues ya había regresado a su residencia tras pasar la noche ingresada. Insistí y le propuse ir por si necesitaba ayuda. Amanda, con cara muy seria, me comentó: «No quiere ver a un hombre ni en pintura». Por un momento me hizo sentir culpable de manera colectiva de las acciones del género masculino. Observé cómo se enfundaba un vestido negro muy elegante, se subía a sus zapatos de tacón y se abrochaba un collar de perlas. Pensé que iba demasiado arreglada para consolar a una mujer tan deprimida, y no pude resistir la tentación de decirle: «Parece que vas de fiesta». Me lanzó una mirada furibunda y flamígera que casi me incinera en el acto. «¡Hombres… siempre pensando en lo mismo! ¿No ves que es una señora muy selecta, de la alta sociedad, que siempre dice: “¡Genio y figura hasta la sepultura!”?»
Vi cómo se marchaba deprisa en el deportivo biplaza. Me quedé allí pasmado, solo en aquella enorme casa, en medio del bosque, sin saber cómo se encendían las luces, cómo funcionaban los electrodomésticos ni cómo se abrían las ventanas o la puerta de la calle. Tuve la sensación de estar aislado, perdido en el fin del mundo. Esperé una hora para llamarla al móvil y no pillarla conduciendo. Quería preguntarle cómo estaba su amiga y de paso que me explicase el funcionamiento de aquella vivienda tan moderna, pero el auricular repetía la sempiterna frase «este teléfono está apagado o fuera de cobertura en estos momentos». Probé sin parar hasta que me cansé de intentar localizarla. Escuché el mensaje cientos de veces. Odié esa respuesta automática del buzón de voz, odié al buzón, odié a la voz y odié a la operadora que hizo la grabación, a su padre y a la madre que la parió, quizá porque había oído demasiadas veces aquella frase en los últimos años. La noche fagocitó la luz y la oscuridad invadió cada rincón de la estancia. Me moví como un animal nictálope, subí a gatas hasta la alcoba, me tumbé en la cama y contemplé a través de aquel techo, en forma de cúpula de hexágonos de cristal, el inmenso cielo estrellado. Un enorme sentimiento de desamparo me embargó ante aquel universo infinito que me hacía sentir tan diminuto como insignificante. Al observar la majestuosidad del firmamento, recordé que durante el trayecto hasta su casa ella me había comentado que tenía varias amistades en Villavieja de Lozoya, sin concretar quiénes eran ni dar demasiadas explicaciones. Eso me llevó a engendrar la incertidumbre de que estaba compartiendo aquel tiempo, que era nuestro, con otro. De mis ojos licuados brotaron lágrimas de soledad. Una lluvia de estrellas fugaces empezó a rasgar con su brillo mi dilatada pupila hasta conseguir herir la última imagen que me dejó antes de irse y que guardaba en el fondo de mi mirada.
Lucía, intrigada por el desenlace de la alucinante historia del chalé, preguntó:
—¿Al final conseguiste salir o vinieron los bomberos a rescatarte?
—No te rías, a punto estuvieron de hacerlo. Por culpa de los campos electromagnéticos de la zona, cuando la llamaba no me oía, y en cambio yo la escuchaba perfectamente. Entonces, colgaba con tan mala suerte que quedaba la línea abierta y sentía con nitidez la conversación que tenía con su amiga suicida, cuya voz era tan grave que parecía la de un hombre rudo, y encima, se le entendía mal: o era extranjero o tenía lengua de trapo. Después descubrí que era un astrofísico noruego con buen físico: rubio, alto y delgado, que le había enseñado los secretos del universo, y encima, mientras la amaba le hacía ver las estrellas.
»Oí cómo el supuesto amante, con tono de macho dominante alfa, le informaba: “Hoy para comer te he preparado un potaje de lentejas, si no te gusta las dejas…”. “¡Sí, sí, me encantan, cariño!”.
Mentira, pensé, nunca le apetecían cuando íbamos al restaurante, pero lo que menos me gustó fue escuchar el tono afectivo con el que se dirigía a él, y los elogios que le dedicaba: “¡Qué buenas…! ¡Están deliciosas…! ¡Eres el mejor chef del cosmos!”.
Esa última frase me sentó fatal. Me pasé el día sin parar de dar vueltas por la vivienda, convertida en jaula, sin encontrar la zona de mejor cobertura. La llamaba sin parar, pues la nevera era como una caja fuerte, por lo que empecé a comerme las flores de las macetas. A media tarde, conseguí enviarle un SOS en el que le grité: “¡Ven lo antes posible, que me muero de hambre!”. Ella no lo entendió y se cortó a medias, pues bien escuché a su enamorado, con voz cavernosa, cómo le decía: “Para merendar te he preparado un pastel de lentejas con albaricoques”. “¡Oh… debe estar delicioso!”, dijo ella.
“¡Mentira!”, repetí. Odiaba esa fruta que le causaba alergias, pero como el tipo era el nuevo Copérnico, la debía tener deslumbrada.
»Por la noche, estaba desmayado y volví a insistir llamándola sin parar, pero al descolgar no me oía, y en cambio, yo la escuchaba estupendamente. El mismo tipo le repitió dos veces: “Ya está la cena. ¿Te llevo a la mesa la crema de lentejas encebolladas que te he preparado?”.
Ella respondió: “Sí, por favor. Eres el camarero de mi cielo”.
Y aunque yo las aborrecía, hubiera pagado una fortuna por comérmelas y después zampármelo a él. Ya no quise imaginarme qué prepararía para el desayuno, pero tenía la sospecha de que con las legumbres que sobrasen de la noche, era capaz de hacerle una mermelada con frutas del bosque y lentejas de Marte y de miércoles, con las que ella feliz untaría las tostadas de la mañana y el resto de su piel para el delirio de su amante estelar.
»Llamé a la policía, a los agentes forestales, a Protección Civil, incluso al ejército para ver si me podían sacar de allí, pero en aquella zona funcionaban fatal las comunicaciones con la Tierra, pues daban prioridad a las del espacio. Entre la penumbra, descubrí que tenía un telescopio, lo encaré hacia el cielo en busca de la Estación Internacional a sabiendas de que no podía enviarle ningún mensajito, pero para consolarme al ver a sus tripulantes estar en la misma situación que la mía. Y es que mal de muchos, consuelo de idiotas. Recordé el corto español La cabina, dirigido por Antonio Mercero, y me imaginé a su protagonista, José Luis López Vázquez, con el que empezaba a identificarme. Desesperado, intenté romper la ventana, pero tenía cristales blindados para que no entrara nadie de fuera y, por consiguiente, que no saliese nadie de dentro. Entonces, me propuse hacer jornadas de ayuno obligado como los yoguis de la India, empezaba a apuntar maneras. Tenía que dormir mucho y moverme poco, para no gastar energías. Así durante una semana estuve solo, sin comer, con el dolor de sentirme abandonado en una cárcel de cristal en medio del bosque.
»El domingo ella apareció alegre, sonriente, luciendo un elegante vestido blanco, sobre el que se desplomaba su larga melena impregnada de la oscuridad del universo. Parecía que venía de una boda. No pude levantarme, estaba exánime, abatido, anémico, debía padecer hipocromía, pues se me aclaró tanto la piel que se confundía con el color de las sábanas, era como un sepulcro blanquedo. Ella me dijo que era un torpe, pues si me dirigía a cualquier electrodoméstico y le daba una orden en voz alta, con determinación, me hubiesen obedecido. Y me lo demostró: “Nevera, ¡ábrete!” y se abrió. “Cocina, ¡enciéndete!”, y la vitrocerámica se puso roja.
“Óscar, ven aquí”. Pensé que era un perro y apareció un robot con cara de replicante de Blade Runner, y le ordenó: “¡Prepara una sopa de lentejas!”. “¡Nooo!”, grité al oír el nombre de dicha legumbre.
Al final, el cocinero biónico elaboró un suculento almuerzo que me resucitó de la tumba. Amanda, al ver mi enojo y mis ganas de salir de aquel siniestro lugar, me invitó a dar un paseo hasta una colina desde la cual se divisaba el paisaje. Acepté por mover el cuerpo, activar la circulación de las piernas, respirar aire puro y disfrutar de la sensación de libertad. Subimos al cerro y desde allí vimos el complejo astronómico. Antes de volver, una furgoneta se detuvo a nuestro lado. A bordo iban tres personas vestidas con un mono gris y emblemas parecidos a los de Star Trek. Un tipo alto descendió, se acercó arrastrando las piernas y ella lo saludó como si llevasen años sin verse. Me lo presentó como Gustav y dijo que trabajaba allí. El hombre era parco en palabras, pero cuando oí su voz, la reconocí. Antes de marcharse, le susurró algo que casi fui incapaz de entender, salvo la última frase: “Cariño, compré más lentejas”.